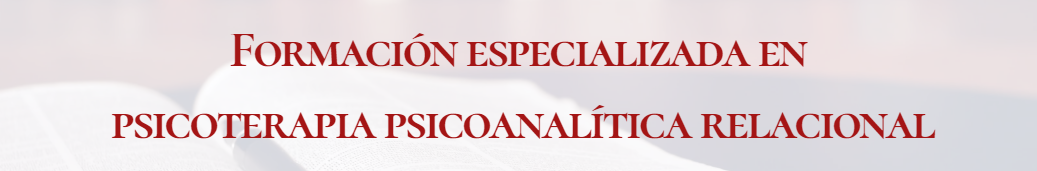Rodríguez Sutil, C. (2023). Cada época tiene sus males. Clínica e Investigación Relacional, 17 (2): 390-401. [ISSN 1988-2939] [Recuperado de www.ceir.info ] DOI: 10.21110/19882939.2023.170203
Carlos
Rodríguez Sutil
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense, Madrid (1990) y licenciado en Psicología por la misma universidad (curso 78-79). Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta. Presidente de IPR.
RESUMEN
Todo avance supone una pérdida, mayor o menor, y uno de nuestros objetivos debe ser identificar si la pérdida es tan importante como para concluir que no existe avance en absoluto. López Mondéjar nos comenta que el impulso inicial de su indagación le vino propiciado por el libro de Margaret Mead, sobre sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Si las actitudes consideradas femeninas (la pasividad sexual, la sensibilidad y la disposición para cuidar cariñosamente a los niños) son asignadas al sexo masculino en una tribu y tanto a los hombres como a las mujeres en otra, no existe ninguna base para relacionar tales actitudes con el sexo. La forma de relacionarse de los nativos de Samoa, informó Mead, no era primitiva y retrógrada, sino intensamente moderna.
Lola López Mondéjar expone las consecuencias para nuestro carácter de la cultura digital y los peligros que conlleva. El riesgo no solo está en que disminuya el conocimiento sino en que se valora positivamente la falta del mismo, esa “estultofilia” o pasión por la ignorancia de la que estamos siendo testigos y que se favorece desde los medios de difusión. También se ha incrementado el aislamiento: la presencia de los otros no es tan necesaria como su avatar digital que configura una mente común sustentada en una relación fantasmática de “amigos” que no se conocen. En ese medio se ha formado la “manosfera”, un grupo antifeminista y misógino que ve amenazado su rol social en un momento de inestabilidad y confusión. Una situación favorable a las teorías conspiracionistas la FPR (filosofía de la píldora roja, Matrix), que pretende despertar a los hombres de la pesadilla feminista.
Otro efecto es la inercia, tanto física como mental, que propicia el diagnóstico de alguna forma de depresión, pero sin la presencia clara de la tristeza y menos aún de la culpa. Encuentro este sentimiento, en general, en todos los trastornos que se denominan como “organizaciones límite de la personalidad” y su sensación de “futilidad”. Esta formación patológica que parece contemporánea alguna relación debe tener con el éxito en la literatura y sobre todo el cine para jóvenes del vampirismo y los zombis, los “no vivientes”, entre otras formas de huida ante una realidad vacía e insatisfactoria.
Finalmente, me inclino con López Mondéjar a considerar las redes sociales y el mundo digital como una herramienta que cobra malignidad al haberse unido a las tesis neoliberales y a un individualismo extremo. Sin embargo, recordemos que también nuestros mayores sintieron intensa alarma ante los cambios derivados de la técnica y las modas “modernas” que, al menos en parte, era debida a su desconocimiento, y evitemos refugiarnos en el “cualquier tiempo pasado fue mejor”.
Palabras clave: antropología, cultura, nativos digitales, nuevas patologías
ABSTRACT
Every advancement implies a loss, greater or lesser, and one of our objectives should be to identify if the loss is significant enough to conclude that there is no progress at all. López Mondéjar tells us that the initial impetus for his inquiry came from Margaret Mead's book on sex and temperament in primitive societies. If attitudes considered feminine (sexual passivity, sensitivity, and a disposition to lovingly care for children) are assigned to males in one tribe and to both men and women in another, there is no basis for relating such attitudes to sex. The way the natives of Samoa relate, Mead reported, was not primitive and backward but intensely modern.
Lola López Mondéjar exposes the consequences for our character of digital culture and the dangers it entails. The risk lies not only in the decrease of knowledge but also in the positive valuation of its absence, that "stultophilia" or passion for ignorance that we are witnessing and that is favored by the media. Isolation has also increased: the presence of others is not as necessary as their digital avatar, which shapes a collective mind sustained by a phantasmal relationship with "friends" who do not know each other. In that environment, the "manosphere" has been formed as an anti-feminist and misogynistic group that sees its social role threatened in a moment of instability and confusion. This situation is favorable to conspiracy theories like the FPR (Red Pill Philosophy, Matrix), which aims to awaken men from the feminist nightmare.
Another effect is the inertia, both physical and mental, which promotes the diagnosis of some form of depression, but without a clear presence of sadness, much less guilt. I find this feeling, in general, in all disorders referred to as "borderline personality organizations" and their sense of "futility." This pathological formation that seems contemporary must have some relation to the success in literature and especially in youth cinema of vampirism and zombies, the "undead," among other forms of escape from an empty and unsatisfying reality.
Lastly, I agree with López Mondéjar in considering social networks and the digital world as a tool that has become malignant by aligning itself with neoliberal theories and extreme individualism. However, let us remember that our elders also felt intense alarm in the face of changes derived from technology and "modern" trends, which, at least in part, were due to their lack of knowledge, and let us avoid taking refuge in the notion that "the past was always better."
Keywords: anthropology, culture, digital natives, new pathologies
Platón en su diálogo Fedro cuenta una leyenda sobre la escritura, que trata de un rey de Egipto, llamado Tamus al que el dios Theuth hace una serie de presentes que, se supone, aportarán importantes beneficios para su pueblo. Uno de esos regalos era la invención de la escritura, un método para guardar los conocimientos, como “medicina de la memoria”. Tamus, sin embargo, replicó lo siguiente:
¡Oh, artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros, juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. (274e-275a)
Acaso este rechazo de la escritura nos resulta extraño, si no asombroso. ¿Cómo viviríamos ahora sin la escritura? Sin embrago, no debemos perder de vista que todo avance también supone una pérdida, mayor o menor, y que uno de los objetivos de nuestro buen juicio debe ser identificar el hecho de que la perdida sea tan importante como para concluir que no existe avance en absoluto.
Lola López Mondéjar presentó una magnífica ponencia con la que no puedo estar más que de acuerdo y expresar mi gratitud por la claridad con que expone una temática de gran actualidad y dimensión. No intento tanto responder a sus observaciones, sino más bien hacer algunas acotaciones al margen que realcen, más si cabe, dicha dimensión. Porque de lo que nos ha hablado aquí, como en su reciente libro Invulnerables e Invertebrados, es de las múltiples crisis que nos dominan o amenazan. Muchas de estas crisis no son de ahora, Recordemos que en 1975, el grupo británico Supertramp publicó su gran álbum “Crisis, what crisis?”. La solución pasará por la flexibilidad – al menos nuestro paradigma relacional carece de libros sagrados a los que debamos seguir con fidelidad.
La autora nos comenta que el impulso inicial de su indagación le vino propiciado por el libro de Margaret Mead, Sexo y Temperamento en las sociedades primitivas, de 1935, así como por otro de Oliver Sacks, de 1995, que lleva por título Un antropólogo en Marte. Se da el caso de que leí el primero en mi época de recién licenciado. Yo acababa de asimilar la distinción de la psico(pato)logía vincular entre tres posiciones (núcleos) de la personalidad, a saber: esquizoide, confuso y depresivo; y me pareció que las tres sociedades a las que se refería Mead mostraban cómo el desarrollo de la personalidad básica de esos tres núcleos viene directamente influido por el entorno social donde se desarrolla la persona. Ese proyecto, que quedó en el tintero, viene a cuento para resaltar la importancia de este enfoque antropológico para nuestra perspectiva relacional y ambientalista, como subraya López Mondéjar en relación con los roles de género:
…si esas actitudes que consideramos aquí típicamente femeninas (la pasividad sexual, la sensibilidad y la disposición para cuidar cariñosamente a los niños) son asignadas al sexo masculino en una tribu y tanto a los hombres como a las mujeres en otra, no existe ninguna base para relacionar tales actitudes con el sexo.
Si los roles de género que estudiara Mead, dice López Mondéjar, son fruto de una determinada cultura, podemos pensar igualmente que la orientación sexual también lo sea. Y pone el ejemplo de la “pandemia trans”, y de la aceptación que esta identidad trans está teniendo entre los jóvenes en general.
Por su parte, Oliver Sacks (2021), decía:
…a juicio de Luria, una nueva concepción del cerebro que lo considerara no como algo estático y programado, sino como algo dinámico y activo, un sistema adaptativo supremamente eficaz preparado para la evolución y el cambio, que se adapta sin cesar a las necesidades del organismo, y a su necesidad, por encima de todo, de construir un yo y un mundo coherentes, sean cuales sean los defectos o trastornos del funcionamiento cerebral que puedan acontecerle” “La idea de esta extraordinaria plasticidad del cerebro, de su capacidad para las más asombrosas adaptaciones, sobre todo en los casos especiales (y a menudo desesperados) de una desgracia neural o sensorial, ha llegado a dominar mi propia percepción de mis pacientes y sus vidas… (pp. 17-18)
La idea de la plasticidad del cerebro, que se puede encontrar en obras fundamentales de Alexander Luria, como El Cerebro en Acción (1984), está expresada ya por su maestro, Lev Vygotsky (1977, 1984) quien enfatizó la importancia del aprendizaje social y la interacción con los demás en el desarrollo cognitivo. El cerebro puede adaptarse y cambia en respuesta a la experiencia y el entorno.
Volviendo a Margaret Mead. En una obra recientemente aparecida en castellano, Charles King (Escuela de Rebeldes, cómo un grupo de espíritus libres revolucionó las ideas de raza, sexo y género; 2023) cuenta cómo se desplazó a Samoa una joven Margaret de veintitrés años, siguiendo una propuesta del gran antropólogo y maestro suyo, Franz Boas:
¿Era la transición de la infancia a la adultez, en la que cualquier joven se rebelaba contra sus aburridos padres, producto de un cambio puramente biológico, el comienzo de la pubertad? ¿O la adolescencia existía simplemente porque una sociedad particular había decidirlo considerarla así? (…) en Samoa había pocos adolescentes rebeldes. Y eso se debía en gran medida a que había pocas cosas contra las que rebelarse. Las normas en relación con el sexo no eran nada rígidas. La virginidad se celebraba en un nivel teórico, pero en la práctica no tenía demasiado valor. La fidelidad en las relaciones de pareja era algo desconocido: La forma de relacionarse de los samoanos, informó Mead, no era primitiva y retrógrada, sino más bien intensamente moderna. (p. 15)
La persona se organiza en una cultura determinada – nación, región, grupo y familia – que es determinante en los aspectos fundamentales de sus creencias, costumbres y acciones. Y aunque seamos seres biológicos, el factor cultural es determinante en la constitución del ser humano. Como dice Ortega, y a mí me gusta repetir: “el hombre no tiene naturaleza, tiene historia”.
Pero también estamos imbuidos de lo que se puede llamar “culturocentrismo”, y creemos que nuestras prácticas y costumbres son superiores a las de otras sociedades, por nuestros avances científicos y, sobre todo, tecnológicos. Se ha demostrado, no obstante, que la culturas tradicionales, a menudo denominadas “primitivas” no son inferiores en conocimientos científicos cuando se trata de su entorno natural, las plantas, animales, elementos geográficos, elaboración de instrumentos, etc. No es un conocimiento “mitológico” como algo que carece de base real. La obra de referencia es El Pensamiento Salvaje de Claude Lévi-Strauss (1975). Hace años, paseando con un amigo por el campo, alguien que prácticamente no había entrado en la cultura digital pero que estaba en su entorno, tuve pruebas de su fina habilidad para “descubrir” matas de espárragos trigueros, para mí una de las mayores delicias culinarias, y que no logré aprender a pesar de repetidas explicaciones. De paso anoté un refrán: los espárragos de abril para mí, los de mayo para mi amo.
Durante las últimas décadas se está desarrollando una línea de pensamiento que contrapone la epistemología “eurocéntrica” frente a las “epistemologías del sur” (cf. Sousa Santos, 2019). En lugar de aceptar la idea de que el conocimiento se genera de manera universal y objetiva, por las instituciones académicas y científicas, las epistemologías del sur sostienen que el conocimiento es producido de manera local y situada, y que está enraizado en las experiencias y contextos históricos, políticos y culturales de las comunidades y grupos sociales. Se propone la creación de espacios de diálogo e intercambio de saberes entre diferentes actores sociales, incluyendo a los pueblos indígenas y otros grupos marginados y excluidos.
Veamos las pérdidas producidas por la cultura digital. López Mondéjar señala que cuando tenemos cerca el teléfono, nuestra capacidad para resolver problemas, concentrarnos e incluso tener conversaciones profundas disminuye. En términos generales, internet nos brinda información de una manera que debilita nuestra capacidad para prestar atención. “Las pantallas son un asalto sensorial constante”. Asistimos a la atrofia de la capacidad narrativa, de la reflexividad y la capacidad de mentalización e introspección. Se trata, dice, de la primera generación que es menos inteligente que sus padres, su cerebro ha cambiado porque la estimulación que se recibe modifica las estructuras cerebrales y modifica el modo de pensar.
El conocimiento no es una mera acumulación de datos sino la capacidad de estructurar, organizar y dar sentido a esos datos. El riesgo no solo está en que disminuya el conocimiento sino en que se valora positivamente la falta del mismo, esa “estultofilia” o pasión por la ignorancia de la que nos habla López Mondéjar y de cuyo crecimiento que creo hemos sido testigos los que pasamos de cierta edad. En nuestros tiempos, por ejemplo, si no aprobabas no pasabas de curso. Se siguen dando premios literarios, artísticos y científicos, pero el modelo que ofrecen los medios de difusión, y del que son ejemplo algún (¿algunos?) presidentes de los EEUU, por no hablar de nuestros ilustres políticos, no es ese. El modelo a imitar no es, precisamente, el de persona culta y sensible ante cuestiones humanas, sino la de aquél o aquella que ha tenido éxito, fama y dinero, a ser posible explotando una habilidad natural, no siempre fruto del esfuerzo sino de la capacidad del “pasaje al acto”, superando inhibiciones. Un rápido examen de los concursos televisivos muestra que el modelo ideal de su mecánica, frente a los que se producían hace algunas décadas, es el de desplegar una habilidad para la que todo el mundo pueda estar “preparado”, sin necesidad de reflexión o de una formación previa. Para mí el ejemplo destacado de glorificación de la estulticia es “Gran Hermano”, de nombre especialmente evocador por hacer referencia a una utopía, la de George Orwell, que produce escalofríos por su retrato premonitorio de muchos de los males que hoy nos acosan. Lo que se premia hoy en día no es el esfuerzo, la dedicación, ni siquiera la actitud amable ante los demás sino la autoafirmación inmediata.
El pasaje al acto es rápido mientras que la reflexión exige tiempo, y nuestro estilo de vida supone una gran carestía del tiempo. Cualquier conocimiento es rápidamente accesible a través de la red. El juego reflexivo aporta la capacidad de imaginar cómo será la experiencia del otro, que en el adulto se entronca con el arte. La función del arte es para Nussbaum, precisamente, alimentar la empatía. No se puede desarrollar
la empatía si no se reciben respuestas inmediatas, y se trata de una capacidad de muy lento desarrollo.
En el mundo actual se diferencian dos tipos de “razas” bastante incomunicadas: lo nativos digitales y los inmigrantes, Supongo que se podría añadir el grupo residual y en extinción de los analfabetos digitales, pero no voy a seguir hoy ese hilo. Los inmigrantes digitales tienen – tenemos – un “acento” que nos distingue – algo parecido a lo que me pasa a mí cuando intento hablar en inglés. Ese acento procede de nuestro pasado, y se expresa, además, en diversas conductas atávicas, como imprimir para leer o corregir un texto – yo lo sigo haciendo con un bolígrafo rojo. La “brecha digital” - también generacional - que se intenta salvar tendiendo puentes de aprendizaje que – como me pasa a mí con el inglés – me temo que nunca llegaremos a superar de manera suficiente. Y aquí viene la tremenda pregunta que nos plantea: ¿qué sucede con nosotros, los analistas, inmigrantes digitales, cuando analizamos a los nativos digitales?
Un análisis de setenta y dos estudios, dice, reveló que, en el plazo de treinta años, la empatía entre los estudiantes universitarios ha disminuido. Por qué, otra de las características de los nativos digitales es el aislamiento, la presencia de los otros no es tan necesaria como su avatar digital.
Las “ideas” – incluyendo a menudo contenidos que no merecerían esa denominación – referidas a cualquier ámbito se difunden por la red de manera indiscriminada. La expresión de sentimientos primitivos y retrógrados ha encontrado una vía privilegiada de difusión y propaganda a través de la red: negacionismos de diversos tipos, racismo, machismo, teorías conspirativas y otros absurdos de aroma totalitario. El estado de alarma que ese fenómeno provoca lleva a que se intenten articular métodos para ejercer cierta crítica y limitación, pero por ahí existe también el riesgo de instituir una censura inaceptable, como aplican ciertos regímenes dictatoriales. Ante eso las mejores medidas tienen que ser de tipo educativo. A nosotros nos costó aprender que no se puede creer sin más todo lo que aparezca en letra impresa o bien que se difunda a través de medios supuestamente serios.
López Mondéjar cita el concepto (de Andy Clark) de mente extendida, que encaja en nuestra concepción relacional, de la mente como contexto pragmático interpersonal, así como con ideas afines como la de inconsciente bipersonal y muchas otras que se podrían traer a colación. Esa mente común, o extendida, está cambiando de manera vertiginosa mediante las aplicaciones informáticas y lo que ahora se llama “redes sociales”, concepto que antes suponía el contacto personal – familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo - y que ahora se sustenta en una relación fantasmática, como son los “amigos” que podemos tener en Facebook. Sí, ya sé que Facebook es algo anticuado.
Me voy a detener en la cuestión de la identidad, algo fundamental en todo proyecto de psicoterapia, en este caso en la identidad masculina y ese terreno pantanoso que se ha formado en la red de redes y que López Mondéjar nos informa de que se llama “manosfera”. Son hombres que siguen su propio camino, un grupo antifeminista y misógino que propugna la separación entre hombres y mujeres y guarda una relación directa con el significado que estos espacios digitales tienen para los hombres, especialmente jóvenes que ven amenazado su rol social en un momento de inestabilidad y confusión. La manosfera puede resultar, para muchos, un espacio seguro donde buscar información y producir sentido acerca de ellos mismos y su frágil identidad como hombres a los que se ha cuestionado su papel hegemónico.
Ahora bien, Lacan (1981) proponía que “la mujer no existe”. Winnicott (1951), por su parte, afirmaba que “el bebé no existe”. Con la misma lógica podemos sugerir que “el hombre no existe”. No es mala idea cuestionar los roles que se desempeñan en la sociedad pues, como ya hemos dicho, no vienen determinados por la biología sino por la cultura. Pero ese cuestionamiento de la identidad, elemento ya de por sí frágil de nuestro psiquismo, puede ser vivido como una grave amenaza: la disolución en la nada, en su último extremo. En este dominio, favorable a las teorías conspiracioncitas la FPR (filosofía de la píldora roja) que procede de Matrix, se presenta como un proceso revelador en el pensamiento masculino que pretende despertar a los hombres de la pesadilla feminista misándrica, es decir, de aversión a los varones.
Nos cuenta López Mondéjar que la manosfera está compuesta por una multitud de diferentes subculturas masculinas, lo que se traduce en multitud de espacios donde todos tienen cabida. La filosofía de la píldora roja surge, consecuentemente, como elemento adhesivo en la manosfera, creando una cohesión entre su diversidad y un sistema de creencias común que produce sentimientos de pertenencia, resultando en una red de misoginia online.
Después presenta una viñeta clínica. Carlos, estudiante de medicina, no muy aplicado, de veintitrés años, tendente al aislamiento, adicto a los videojuegos desde los ocho años. Carlos no era visto por su familia que se ocupaba del hermano mellizo, aquejado de una grave enfermedad. Él se identifica con personajes heroicos y poderosos. Le cuesta mucho hablar de sí mismo, sospecho que igual que de los demás, en un mundo interior en principio casi vacío. Espera que la terapeuta lo haga todo, pero poco a poco se va abriendo. Transmite una importante confusión sobre sus preferencias sexuales: hetero-, bi-, homo-. Duda sobre la promiscuidad, teme al VIH, le angustia participar en orgías: “…parece ser el único signo de expresión de sus límites psíquicos, que desconoce a priori”, comenta Lola. Gracias a la terapia se empieza a cuestionar qué es lo que quiere:
En estos pacientes – dice Lola - hemos observado que es la aparición de la realidad, en forma de acontecimiento traumático, como en el caso de Rebeca la separación de su pareja, o del miedo al VIH en el de Carlos, marca un límite que se ha negado hasta entonces. Como si mantuviesen una fantasía de omnipotencia particular, que se pone a prueba con ese acontecimiento imprevisto.
Antes del temor al VIH Carlos era: “omnipotente, podía hacerlo todo, no tenía conciencia alguna de sus emociones, que solo puede explorar cuando ese temor angustioso lo asalta de forma obsesiva”. La omnipotencia persiste más allá de la realidad.
En la nueva sexualidad de los millennials se va al objeto directamente, a la práctica sexual sin restricciones y sin representación, sin imaginación creativa y sin reflexión para elegir qué es lo que se quiere hacer. Todo es igual a todo, es decir, nada.
El caso Carlos me parece un ejemplo de las “nuevas patologías”, la patología de la nada, las psicosis “blancas”, los trastornos límite.
Hace un año tuvimos un webinar de la IARPP en español, con Carlos Nemirovsky que llevaba por título Transformaciones en Nuestra Práctica. Algunos pacientes, decía Nemirovsky, pueden compartir su intimidad si aportamos empatía, pero otros necesitan un terapeuta que los “aguante”, en el sentido de Winnicott/Rickman: “loco es aquel que no encuentra quien lo aguante”. Cito de su artículo:
En la actualidad, vemos con escasa frecuencia las histéricas de Freud y no solemos encontrarnos con aquella crispación neurótica de fóbicos y obsesivos del siglo pasado. (…) es frecuente encontrarnos con pacientes próximos a la sexualidad compulsiva, alexitímicos, aburridos, vacíos, desvitalizados, dependientes del consumo, padecientes de depresiones vacías y más cerca del trauma por ausencia de figuras significativas acompañantes, que del clásico conflicto entre instancias psíquicas. (Nemirovsky, 2019, p. 173)
Yo añadiría una categoría no muy científica pero sí ilustrativa que se denomina “síndrome Peter Pan”.
Con exquisita clarividencia, mi querido Ronald Fairbairn (1940, 1941) ya empezó a hablar de estos pacientes – a los que él llamaba “esquizoides” - en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, y señalaba como rasgo diferencial de su dinámica vital el sentimiento de “futilidad”. Ahora caerían probablemente bajo el paraguas de "trastornos narcisistas y límites". La inactividad que puede acompañar a un tal estado de inercia, tanto física como mental, que sugiera el diagnóstico de alguna forma de depresión, pero sin la presencia clara de la tristeza y menos aún de la culpa. Conviene evitar confundir el estado de estos pacientes, en los que la tristeza brilla por su ausencia, con el de los auténticos depresivos o melancólicos. He sentido ese ambiente de futilidad y vacío en The Misfits (Vidas rebeldes en España, y con un título más correcto, Los inadaptados en Hispanoamérica) es una película de 1961, dirigida por John Huston, con un guion escrito por Arthur Miller a partir de un relato corto propio. La cinta estuvo protagonizada por Clark Gable y Marilyn Monroe, y fue la última que rodaron antes de su muerte, el primero tres días después y ella al año siguiente. Los acompañaba Montgomery Clift, ya en franco proceso de deterioro y autodestrucción por el alcohol y después de haber sufrido un accidente de tráfico que le desfiguró.
Encontramos este sentimiento, en general, en todos los trastornos a los que Kernberg (1987, 1994) denomina como “organizaciones límite de la personalidad” y que nosotros atribuimos la posición confusional de la personalidad, junto con el esquizoide. Estos trastornos de la personalidad se caracterizan, igualmente, por un predominio de la angustia de pérdida – más que por la culpa – y por presentar una patología de déficit frente a la patología de conflicto clásica en las neurosis. La futilidad, no obstante, sí puede estar presente en el destructor temerario y, desde luego, carente de culpa.
No creo que fueran abundantes en tiempos de Fairbairn, sino que su identificación se debía al genio, no del todo reconocido, del psicoanalista escocés. Pero yo me los encuentro cada vez más. Algunos, la mayoría, abandona la terapia a la pocas sesiones pues no han venido por convencimiento propio sino “aconsejados” por algún familiar que percibe algo que no marcha. A menudo no trabajan, no estudian, no tienen amistades ni relaciones de pareja estable. Carecen de motivación. Otros, en cambio, permanecen meses o años, quizá porque tienen la sensibilidad suficiente para ver que necesitan alguien que los soporte. Tal vez es un cambio cultural. Seguramente. Pero yo me siento desorientado – un 6 o un 7 de una escala de 10 –. No sé si estoy capacitado para esta nueva casuística. ¿Esta percepción mía es real o procede de la edad (de mi edad)?
Insisto. De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que no entiendo a muchos de mis pacientes jóvenes, de hasta cuarenta años, por lo menos, y ahora mismo todos mis pacientes, sin excepción, son más jóvenes que yo, y eso a veces me lleva a dudar de mi rol terapéutico.
En el narcisismo de muerte, siguiendo a André Green (1983), no es el displacer lo que sustituye al placer, sino lo neutro, la afánisis, el ascetismo. Concepto interesante este de afánisis al que, aunque brevemente, vamos a dedicar cierta atención. Ernest Jones (1950) introdujo el término afánisis (del griego: acto de hacer desaparecer, desaparición) como algo más allá del complejo de castración, al estudiar la sexualidad femenina. Sería el temor a la desaparición total de la capacidad de gozo, de todo deseo, común según él a toda neurosis. Desde la teoría social la mejor categorización de este gran riesgo opino que se debe a la banalidad del mal descrita por Hanna Arendt (1999). El mayor riesgo no es el malvado que conscientemente hace el mal sino el burócrata que actúa desde la futilidad de toda destrucción. Muchos rechazaron su tesis, sobre todo víctimas, porque no hay nada más destructivo que sufrir sin poder identificar un responsable consciente del daño que inflige.
No hay que confundir el narcisismo de muerte, de Green, con el masoquismo, aunque el masoquismo implique la pulsión de muerte - no es este el momento para debatir sobre el concepto de “pulsión” -, pues:
La diferencia es que el masoquismo – aunque sea originario - es un estado doloroso dirigido al dolor y a su mantenimiento como única forma de existencia, de vida, de sensibilidad posibles. A la inversa, el narcisismo negativo va hacia la inexistencia, la anestesia, el vacío, el blanco (del inglés blank, que se traduce por la categoría de lo neutro, ya sea invistiendo el afecto (la indiferencia), la representación (la alucinación negativa), el pensamiento (psicosis blanca). (Green, 1983, p. 39)
Esta formación patológica que parece contemporánea alguna relación debe tener con el éxito en la literatura y sobre todo el cine para jóvenes, y no tan jóvenes, del vampirismo y los zombis, los “no vivientes”, entre otras formas de huida ante una realidad vacía e insatisfactoria.
Finalmente recupero uno de los párrafos subrayados por López Mondéjar en el que expresa, a mi entender, su juicio general sobre la cultura digital contemporánea:
Nuestra posición se inclina a observar las redes sociales y el mundo digital y computacional como una herramienta que cobra malignidad al haberse unido –indisociablemente - a las tesis del marcado neoliberal y al individualismo que este postula.
Pero toda herramienta puede ser utilizada de diversas maneras. Tengo pacientes que han utilizado y utilizan las redes sociales para conocer parejas y transmiten a veces una imagen despersonalizada de uso mutuo, poco humano y excesivamente pragmático. Pero también sé que se han formado parejas estables y gratificantes a través de esas redes. Ciertamente, los riesgos del modo de vida actual son importantes, pues apuntan al individualismo, la falta de empatía y, en definitiva, a la deshumanización. Solo me queda la esperanza de que la alarma que sentimos proceda de cierta desorientación debida a nuestra edad y a nuestra “naturaleza” de inmigrantes digitales que nos lleva a ver un cierto espejismo. Recordemos que también nuestros mayores sintieron intensa alarma ante los cambios derivados de la técnica y las modas “modernas” que, al menos en parte, era debida a su desconocimiento, y evitemos refugiarnos en el “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Cada época tiene sus males.
REFERENCIAS
Arendt, H. (1999). Eichmann en Jerusalén. Sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen, (original de 1963).
Fairbairn, W.R.D. (1940). Factores esquizoides de la personalidad. En Estudio Psicoanalítico de la Personalidad. Buenos Aires: Hormé, 1978.
Fairbairn, W.R.D. (1941). Revisión de la psicopatología de las psicosis y psiconeurosis. En Estudio Psicoanalítico de la Personalidad. Buenos Aires: Hormé, 1978.
Green, A. (1983). Narcissisme de vie. Narcissisme de mort. París: Les Éditions de Minuit.
Jones, E. (1950). Early development of female sexuality. En Papers on Psychoanalysis. Londres: Bailliere, Tindall and Cox. (Original de 1927)
Kernberg, O. (1987). Trastornos Graves de la Personalidad. México: El Manual Moderno.
Kernberg, O. (1994). La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la personalidad. Buenos Aires: Paidós.
King, C. (2023). Escuela de Rebeldes, cómo un grupo de espíritus libres revolucionó las ideas de raza, sexo y género. Barcelona: Taurus (original de 2019).
Lacan, J. (1981). Seminario XX. Aún (1972-73). Barcelona: Paidós.
Lévi-Strauss, C. (1975). El pensamiento Salvaje. México: Fondo de Cultura Económica (original de 1962).
López Mondéjar, L. (2022). Invulnerables e Invertebrados. Barcelona: Anagrama
Luria, A.R. (1984). El Cerebro en Acción. Madrid: Martínez Roca (original de 1974).
Mead, M. (1973). Sexo y Temperamento en las sociedades primitivas. Barcelona: Laia (original de 1935).
Nemirovsky, C. (2019). Transformaciones en nuestra práctica. Clínica e Investigación Relacional, 13 (1): 170-184. https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V13N1_2019/12_Nemirovsky_Transformaciones-en-nuestra-practica_CeIR_V13N1.pdf
Ortega y Gasset, J. (1942). La historia como sistema. Madrid: Revista de Occidente (original de 1935).
Platón. (2000) Fedro. En Platón, Diálogos, vol. III, traducción de Emilio Lledó. Madrid: Gredos.
Sacks, O. (2021). Un Antropólogo en Marte. Barcelona: Anagrama (original de 1995).
Sousa Santos, B. de (2019). El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del sur. Madrid: Trotta (original de 2018).
Vygotsky, L.S. (1977). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.
Vygotsky, L.S. (1989). Concrete Human Psychology. Soviet Psychology, 27, 53-77.
Winnicott, D.W. (1952). Anxiety associated with insecurity. En Collected Papers. New York: Basic Books, 1958. pp.97-100. La angustia asociada con la inseguridad. En Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Barcelona: Paidós, 1999.